El historiador Miguel Jiménez Monteserín publica un libro sobre la Inquisición española
El volumen de más de mil páginas está editado por la Universidad de Valencia y viene a completar un trabajo de este archivero de Cuenca publicado en 1978

Cuadro de 'La Inquisición' de Goya. / Wikipedia

Cuenca
Miguel Jiménez Monteserín, historiador y durante años archivero del municipio de Cuenca, acaba de publicar un nuevo libro bajo el título de Introducción a la Inquisición española. Documentos básicos editado por la Universidad de Valencia. A lo largo de más de mil páginas, Monteserín desgrana la historia de este tribunal eclesiástico e incluye una amplia selección de documentos. Este nuevo libro completa el publicado por el mismo en 1978. Lo hemos contado en el espacio El archivo de la historia que emitimos los jueves en Hoy por Hoy Cuenca.
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
El historiador Miguel Jiménez Monteserín publica un libro sobre la Inquisición Española
MIGUEL JIMÉNEZ MONTESERÍN. Aunque, por ineludible y elemental principio de análisis historiográfico, sea preciso preguntarse siempre acerca de la real aplicación de cualquier texto normativo, cabe estimar, de entrada al menos, que las disposiciones antiheréticas básicas de la legislación española desde el Medievo responden al deseo de nuestros monarcas de conservar íntegra, mediante la defensa de ortodoxia persiguiendo a los disidentes, la vertebración misma del orden social y político que presidían. Además de muchas otras, tomadas del derecho romano/común, así en las disposiciones promulgadas antes por diferentes monarcas catalanoaragoneses, como en las Partidas del castellano Alfonso el Sabio, algo más tardías, hallamos eco inmediato de distintas disposiciones imperiales y pontificias promulgadas contra los cátaros y valdenses. Sectas heterodoxas de amplia difusión ambas, cuyos principios doctrinales supusieron un verdadero ataque lanzado desde la base contra la estructura de poder de la jerarquía eclesiástica, en nombre de una búsqueda de perfección religiosa universal más auténtica y austera, utópicamente remitida a los orígenes del cristianismo, tal y como sería usual en adelante en los movimientos de contestación al poder eclesiástico. Y no es de extrañar que fueran los Reyes Católicos los autores de las disposiciones coercitivas más radicales en materia de herejía, siendo los artífices de la moderna unidad territorial de la Monarquía Española, tempranamente expresada en autoritarios términos confesionales.
La Inquisición medieval se había adaptado en su actuación, estructura y funcionamiento interno al mundo escasamente organizado en entidades políticas superiores al que se dirigía. Nadie, fuera del papa, hubiera podido instituir nada parecido, aun cuando sus objetivos beneficiaran a muchos otros poderes, dado que la suya era la única instancia de autoridad con posibilidades efectivas de recabar una relativa obediencia universal. No obstante, necesitaba amoldarse cada vez al poder laico vigente allí donde actuaba, cuyo apoyo resultaba imprescindible para poner en práctica las funciones inquisitoriales delegadas. Mientras una parte de la vieja administración imperial romana subsistía aún en las provincias eclesiásticas, la pluralidad dispersa de jurisdicciones constituyó durante los siglos bajomedievales la norma general de la expresión política de las monarquías europeas.

Portada del libro. / Universidad de Valencia
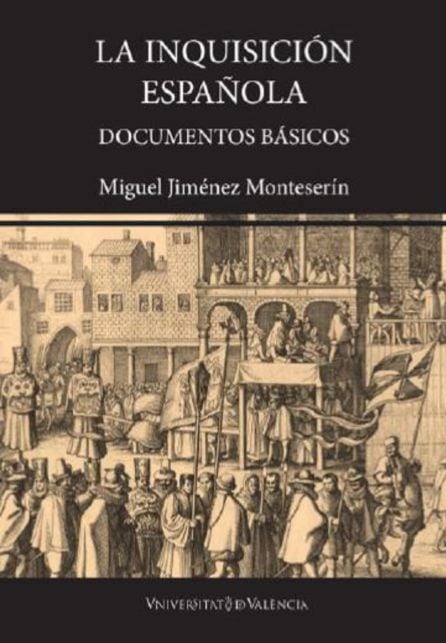
Portada del libro. / Universidad de Valencia
A partir del siglo XIII, pontífices y concilios fueron promulgando distintas normas con el propósito de luchar contra las nuevas herejías, regulando al tiempo la actuación inquisitorial. Se llegó a contar finalmente con un cierto número de decretales tocantes al tema, incluidas en el Corpus Iuris Canonici, pero, a pesar de ello, incluso sin desviarse demasiado de este conjunto de disposiciones, con frecuencia la pesquisa inquisitorial se atenía estrechamente a la voluntad personal de los jueces designados para cada región. Estos, tampoco estaban obligados a plegarse siempre a las decisiones de los obispos en cuyas diócesis actuaban, aunque debieran contar con ellos en ciertos momentos, dado que sus funciones estaban avaladas por un mandamiento directamente otorgado por el sumo pontífice. En tales circunstancias fueron escritos varios Manuales de inquisidores. Sus autores, inquisidores ellos mismos, comentando las leyes existentes, procuraban ilustración teórica y práctica a los jueces bisoños, ofreciéndoles argumentos teológicos que oponer en sermones a los errores de sus futuros reos, introduciéndoles en la mecánica de la pesquisa judicial, la celebración del proceso, su conclusión o la aplicación precisa de las penas sentenciadas.
La Inquisición al servicio del Estado de los Reyes Católicos
Un dogma definido con mayor precisión por una Iglesia poderosa reclamaba un instrumento de seguridad que garantizase la uniformidad de la creencia en tal credo. Por eso, la vieja Inquisición medieval, convenientemente remozada y convertida en un organismo de gobierno a la altura de cuantos en aquel momento caracterizaban la implantación de la moderna monarquía burocrática, iba a servir a los Reyes Católicos de adecuado complemento a sus reformas e invenciones administrativas. La intolerancia, sustento en lo venidero del orden político europeo, se instalaba precoz en España como garantía de un Estado no menos tempranamente modernizado.
La empresa de unificación política y pleno ejercicio de su soberanía a que aspiraron Fernando e Isabel les obligó a no regatear esfuerzos para lograr tal objetivo. El equilibrio de fuerzas políticas y sociales se había ido modificando y por ello se apresuraron estos monarcas a formular su iniciativa reclamando del papa que un tribunal de la fe, directamente organizado por ellos y actuando en la práctica casi al margen de la jerarquía episcopal, procediese contra los herejes y falsos cristianos de sus reinos. Y no buscaron tan sólo lograr la unidad de creencia entre sus súbditos, ni promovieron una política antijudaica presuntamente racista. Era sobre todo un asunto que miraba tanto a la salvaguarda del orden público, establecido ya el principio por el derecho común, como a la cohesión de un Estado que buscaba afianzarse sometiendo cuantas divergencias estuviesen al alcance de sus medios de acción. Si no había sido posible, mediante una catequesis y una pastoral harto negligentes, persuadir antes a los cristianos nuevos de judíos, de cara a los nuevos disidentes sobrevenidos: luteranos, mahometanos ocultos, cristianos viejos vacilantes o críticos ilustrados radicales por fin, resultaría después preciso y urgente imponer por el miedo la adhesión plena, pública y privada, a la confesión católica por la vía de la implacable sanción penal decidida por un tribunal eclesiástico y ejecutada por quienes ejercían la autoridad regia.

Archivo histórico provincial Fray Luis de León, antes sede de la Inquisición en Cuenca y cárcel. / Cadena SER

Archivo histórico provincial Fray Luis de León, antes sede de la Inquisición en Cuenca y cárcel. / Cadena SER
Un tribunal religioso único para toda la Monarquía Católica
El Santo Oficio, una vez unificada su jurisdicción y extendida a todo el territorio peninsular bajo el directo control monárquico, se convirtió en un instrumento de poder de alcance jurisdiccional universal en virtud del indiscutible carácter religioso de que estaba dotado. Éste le permitiría desconocer cualesquiera privilegios, exenciones o libertades, de carácter personal o territorial, opuestas a la política autoritaria que los reyes pretendían llevar a cabo. Si el ataque a la ortodoxia hacía sospechoso al reo de tal delito de hallarse en desacuerdo con unos soberanos que gobernaban en nombre de Dios, era muy arriesgado para aquéllos dejar exclusivamente en manos de eclesiásticos, supeditados al papa, la iniciativa de la lucha contra el error teológico pertinaz. El tribunal, formalmente religioso en cuanto a sus componentes, normativa y materias de competencia propias, funcionaba sin discusión gracias al apoyo que le prestaba la Corona y, en muchas ocasiones, como instrumento, además, puesto al servicio de las precisas directrices emanadas de ella. Por eso no ha de extrañarnos que la Inquisición hubiese de luchar en sus comienzos en dos frentes: aquel que propiamente le correspondía persiguiendo a los disidentes y el de la oposición presentada por los señores jurisdiccionales y determinadas regiones de personalidad definida, ante lo que a todas luces mostraba ser un designio con que reforzar el creciente poder regio.
El Santo Oficio fue luego amoldándose en su actuación a las distintas coyunturas históricas por las que atravesó la Monarquía Católica, así en su devenir interno, como en la proyección política exterior. Fueron diversificándose así los objetivos heterodoxos y a los apóstatas judaizantes de la primera hora sucederían los cristianos viejos desinformados y vacilantes, cuando la ofensiva luterana obligó a depurar con rigor la creencia y el comportamiento de los católicos en toda Europa. Los mal asimilados descendientes de los musulmanes vencidos, sublevados y desterrados, fueron perseguidos por el Santo Oficio antes de ser definitivamente expulsados del ámbito de la Monarquía Hispana. Los clérigos indisciplinados, los supersticiosos, los hombres y mujeres de espiritualidad desautorizada o cómplice con desahogos menos santos, los espíritus críticos hacia los postulados teológicos opuestos a las novedades científicas o políticas durante el Setecientos, los liberales al fin, fueron objeto de persecución y castigo diversos, vistos cada uno en suma como la reiterada encarnación de la rebeldía y la soberbia, puestas de manifiesto ante Dios por sus criaturas humanas desde el comienzo de los tiempos a instigación del ángel caído en un combate sin tregua por arrastrarlas con él a la hondura de su abismo.
La Inquisición española y sus destinatarios
Parece necesario ahora indicar la concreta diferencia de objetivos existente entre el antiguo y el remozado tribunal hispano. Para empezar, resulta evidente que la herejía atribuida a los falsos conversos del judaísmo a combatir por él nada tenía que ver con las disidencias rebeldes medievales, manifiestas u ocultas. No había en ella proyecto alguno de oposición directa a la estructura clerical de la Iglesia, por más que, ahondando en la esencia de los comportamientos culpados, sencillamente se soslayara su función como instrumento de salvación para los fieles bautizados. De hecho, la denunciada apostasía gestual de los judeoconversos implicaba rechazar el beneficio de la redención operada por el sacrificio de Cristo, instaurándose con ella la Ley de Gracia, abierta al conjunto del género humano. Una vez realizadas las promesas mesiánicas en la persona de Jesucristo, no tenían ya sentido los diversos rituales de Alianza preceptuados en la Ley Antigua, cuya codificación se atribuía a Moisés, puesto que la sangre derramada por Cristo en la cruz había establecido otra Alianza definitiva, superior a la de Abrahán, cuya clave eran los sacramentos, vehículo de la gracia universal. Esta era en suma la argumentación que sustentaba el combate contra los falsos conversos.
Ahora bien, que, en el seno de la sociedad cristiana hispana de fines del Medievo, camparan a sus anchas apóstatas y herejes ocultos, discrepantes del enunciado cristiano ortodoxo acerca de la redención y la salvación al seguir practicando ceremonias ligadas al superado judaísmo, resultaba inadmisible desde el punto de vista político. Conviene recordar cuánto importaba al nuevo Estado monárquico puesto en marcha por los Reyes Católicos asentar sobre un fundamento trascendente inapelable su provechoso proyecto pacificador de arbitraje político, ofreciendo una salida al complejo conflicto social al que se había llegado durante la segunda mitad del siglo xv en sus reinos. No se propusieron los Reyes Católicos variar el esquema y sustento de aquella sociedad. Les importaba más bien introducir un principio unitario en el ejercicio del poder político que limitara el de los nobles, no el social, incorporándolos a sus proyectos, dignificara a la Iglesia nacional apartándola además de la tutela romana para valerse también del auxilio de sus jerarcas y contuviera a las pujantes oligarquías urbanas de las ciudades más importantes en las que habían hallado sitio un buen número de judeoconversos acomodados.
El problema de los falsos conversos del judaísmo
Mudada la antigua identidad jurídica, proporcionada por la pertenencia comunitaria de cada súbdito a un preciso credo propio, y cambiados sus efectos integradores en oportunista prevención discriminadora mucho más difusa, la memoria viva de la reciente ascendencia en la fe cristiana de un grupo dispar de individuos harto notorios, debido al poder o la fortuna ostentados, introduciría en el combate un arma nueva de base formalmente religiosa, si bien sustentada sobre todo en marcadas razones de estricta pugna política perfectamente coyuntural. El prejuicio así instrumentado, tocante al supuesto carácter ficticio de la conversión realizada, perpetuado luego en la falsía religiosa clandestina de los descendientes, contribuiría, por mucho tiempo aún, a mantener de forma patente la diversidad hostil, siendo utilizado con el propósito, no siempre logrado, de segregar de cualquier ámbito de influencia en el seno de la comunidad sociopolítica, sin discusión proclamada cristiana, a un grupo, interesadamente caracterizado, de forma buscada o manifiesta, por la memoria desconfiada de su origen religioso familiar.
Estimándose superiores a priori por principio doctrinal inapelable, arguyendo como esencial alegato la rancia prosapia que el muy remoto bautismo de sus mayores les garantizaba, cooperativa y solidariamente, el endogrupo de los cristianos viejos, al amparo del amplio proyecto político de la Corona, empeñado en hacer de la religión un argumento unitario de trabazón excluyente, desarrolló una amplia panoplia de premisas de índole cultural y ropaje religioso, orientadas a justificar unos objetivos concretos de monopolio del poder en diferentes instancias y escalas políticas o sociales. Tales discursos doctrinales, prevalidos además de extensa proyección jurídica, estaban destinados a estigmatizar de manera indeleble en lo social y lo político a los cristianos nuevos, ellos mismos o sus mayores procedentes del judaísmo. Partiendo del supuesto de que la infidelidad religiosa del falso converso implicaba inexcusablemente su deslealtad política, fácil era que, de la persecución inquisitorial, avalada por la Corona, obtuviera ésta jugosos réditos políticos y económicos a la vez. Infames según el derecho, así los convictos de herejía condenados como sus descendientes, de no mediar una onerosa habilitación, verían comprometida y cuestionada su anterior influencia social y política y muy menoscabada a la vez la fortuna material sustento de esta.
La piedra de toque de todo ello era la persistencia, real o supuesta, de la celebración clandestina de los ritos y ceremonias judaicas por parte de los conversos. La cuestión no era nada banal, desde el punto de vista del estatus canónico del presunto apóstata, excomulgado de manera inmediata al estimarse que rechazaba completamente la fe recibida y no tan sólo alguno de sus postulados, por más que ello bastara para convertir de inmediato al disidente en hereje, tal y como Santo Tomás enunciaba: «Quien rechaza un artículo de fe, los rechaza todos.» Mucho menos lo era desde la perspectiva penal puesta en quien el derecho civil reputaba delincuente, susceptible de sufrir, entre otros castigos, el de la confiscación de sus bienes. La infidelidad manifiesta los convertía en más que presuntos traidores a las autoridades públicas.
Ante tal estado de cosas, la única solución posible para el poder civil, amenazado en hipótesis veraz, por aquellos disidentes religiosos clandestinos era proceder judicialmente con todo rigor, desplegando para ello una institución remozada. El monarca moderno mostraba con ello hacer uso legítimo de sus prerrogativas. La consideración de la herejía como un delito de carácter político estaba avalada por una larga tradición que se remontaba al Código teodosiano. La ejemplaridad de los castigos debería ser proporcional además a la envergadura de los delitos. Por todo ello, los autores que se ocuparon de justificar la persecución y castigo de la herejía en los tiempos modernos no dejaron de abundar en el argumento: el crimen de herejía como atentado a la integridad de la república cristiana, exigía la inmediata intervención de las autoridades laicas para restaurar el desorden.
La actuación inquisitorial
No cabe duda de que el miedo ante los procedimientos inquisitoriales, iniciados con la promulgación puntual de los edictos de gracia y seguidos de multitudinarias sanciones penitenciales, provocaría que muchos intentaran obstaculizar aquellos de modo diverso, ocultándose, huyendo o simplemente ignorándolos, dando lugar a un breve pulso que, a la larga, corroboraría, desde la perspectiva de los jueces, la malicia del carácter contumaz de tales resistentes. Cierto era que ningún hecho concreto hacía a nadie hereje por más que lo realizase movido de una convicción errónea. Sin embargo, resistirse a la corrección, siquiera judicial, que los inquisidores proponían, mostraba a las claras la voluntad de permanecer en el error evidenciado por estos y con ello la condición de hereje rebelde. Dicho lo cual, celebrar, reales o supuestos, conventículos religiosos clandestinos, atenta tal cualidad, debía interpretarse siempre de la peor manera. De todos modos, tal escenario ha de ampliarse al de las luchas entre diferentes bandos nobiliarios, que precedieron a la guerra civil sucesoria en Castilla y se mantuvieron aún tras ella, a cuyas fidelidades no permanecieron ajenos muchos conversos. Doblegar la rebeldía nobiliaria y la hostilidad de las oligarquías urbanas exigió atacar a aquellos conversos que se mostraban como componentes destacados de ambas, considerados ostensiblemente refractarios a la fe cristiana al vérseles observar, o suponerlo, diferentes gestos rituales que indicaban su ligazón permanente con la fe mosaica un día abandonada por ellos mismos o sus mayores.
Persistir en la excomunión urgida en los edictos contra quienes no acudiesen a purificarse adecuadamente de delitos o sospechas convertía ipso facto en hereje convicto, merecedor de castigo y a quien se podían confiscar los bienes. Es muy probable que el rigor inexorable de los jueces se correspondiera con la urgencia política de aplicarlo a un sector social en principio identificado por sus prácticas judaicas reminiscentes, estudiadamente sospechoso de deslealtad política por serlo de infiel a la religión, aunque su desafección fuese mucho más terrenal. La clave última de todo esto se hallaba en lo implacable del procedimiento inquisitorial del que difícilmente se salía ileso, excluida de él por principio la presunción de inocencia. La excomunión en que incurrían quienes no se personaran con prontitud ante los jueces para responder de unas culpas genéricamente investigadas en un determinado territorio abría el camino a que las sospechas que sobre ellos pudiesen recaer en consecuencia se transformasen en «herejía inquisitorial» con arreglo a las prescripciones del derecho pontificio.
El hecho real es que la lectura sistemática de los procesos inquisitoriales hispanos, incoados sobre todo durante los siglos xv y xvi, más que de los tratadistas del derecho inquisitorial, pone de manifiesto cómo la persecución y castigo de los herejes, protagonizada sobre todo por inquisidores juristas, se realizaba a partir de unos supuestos procesales del todo formales cuyo propósito era objetivar los delitos de apostasía y herejía aplicando sin matices una lectura doctrinal ortodoxa a determinadas afirmaciones o conductas objeto de denuncia. Situándonos siempre en el terreno religioso, mal catequizados, como el resto de bautizados por otra parte, cualquiera fuese su prosapia en la fe, la ignorancia o la adhesión reminiscente de los judeoconversos al estilo de vida de sus mayores convertirían en apostasía y pertinaz adhesión al error determinados gestos más culturales que cultuales. Fijado el objetivo social en los miembros de un grupo bien diferenciado, no cabía a los jueces sino señalar con nitidez los errores cometidos por quienes pertenecían a él aplicándoles para su calificación penal una inflexible plantilla de verdades absolutas, agravados luego por la pertinacia en la voluntad testificada de apartarse de la verdadera fe, causa por fin del ineludible castigo. Con tal procedimiento podría convertirse en un sistema dogmático lo que no eran sino expresiones de la creencia o la rebeldía populares y se extraerían de su contexto expositivo, cualquiera fuese su desarrollo intelectual, proposiciones condenadas, literalmente opuestas al enunciado de la fe ortodoxa, privadas de cualquier posible matización.
Analizar la actuación inquisitorial implica ir más allá de su lenguaje y figuras delictivas. Comprender éstas requiere situar al tribunal en el peculiar contexto políticamente beligerante hacia los heterodoxos de cada época, contemplados por sus jueces como secuaces diabólicos renovados, disfrazados enemigos de la verdad revelada, en realidad siempre idénticos a sus predecesores. En el voluntarismo anticristiano implícito a las prácticas rituales clandestinas de origen judío detectadas o presumidas residiría pues la sospecha de apostasía.
Este era, en líneas generales, el trasunto especulativo de los teólogos y canonistas defensores de la Inquisición hispana como el más adecuado instrumento de persecución del error doctrinal voluntario y pertinaz, para finalizar siempre con la consideración de que la herejía implica la enemistad con Dios y nada puede triunfar en el mundo terrenal si éste no mantiene buenas relaciones con el trascendente.
El procedimiento penal canónico medieval, directamente inspirado en el romano, suponía tres posibles modos de acción: accusatio, denunciatio e inquisitio. Un acusador particular, sujeto a la pena del talión en caso de falsedad, formulaba la primera. A través de la segunda, el arcediano u otro oficial de la curia episcopal podía solicitar la instrucción de un proceso contra delincuentes conocidos por él en razón de su oficio. En la inquisitio el obispo citaba al sospechoso malfamado y hasta decretaba para él prisión preventiva con el fin de poder proponerle los capítulos de que se hallaba acusado. En caso de no obtenerse una confesión convincente se llamaban testigos a favor y en contra, pudiéndose llegar para dilucidar una causa poco clara luego de examinadas las pruebas hasta la purgación canónica, un juramento de inocencia que el acusado prestaba conjuntamente con un número variable de testigos aceptados como válidos por el juez.
Las Instrucciones de la Inquisición española
Partiendo de la polémica suscitada cuarenta años antes por el problema converso, hubo alguna vacilación en cuanto al procedimiento judicial de la recién creada Inquisición española, sin embargo, por haber cambiado notoriamente el contexto político en el nuevo Estado español unificado, hubo pronto un alto organismo centralizador, el Consejo de Inquisición, a cuyo frente había un Inquisidor General designado por la Corona, encargado de regular de modo uniforme la actuación judicial de los distintos tribunales de distrito, mediante la redacción y promulgación de sucesivas Instrucciones. En consecuencia, aun ateniéndose siempre a la imprescindible norma canónica, la Inquisición española resultó configurada de acuerdo con un modelo organizativo bien distinto de sus inmediatos antecedentes institucionales. Para conseguir una eficaz centralización, jueces y oficiales estarían sometidos a un poderoso aparato burocrático, ramificado al cabo en una red de agentes intermedios profusamente jerarquizada. Autor visible del modelo fue el dominico fray Tomás de Torquemada, Prior del Monasterio de santa Cruz de Segovia, Inquisidor General de Castilla primero y luego de Aragón conjuntamente, cuyas sucesivas Instrucciones sirvieron de guía a los jueces de la fe hispanos durante casi un siglo en su tenor literal y a lo largo de toda la historia del Santo Oficio en cuanto a la inspiración de las normas posteriores, plasmadas en las denominadas madrileñas, promulgadas por Fernando de Valdés en 1561 y vigentes hasta la extinción del tribunal.
Creada formalmente en 1478, la Inquisición hispana, encomendada primero a dos dominicos, no comenzó a actuar hasta dos años más tarde en Sevilla, por considerarse mayor allí el grupo de los apóstatas judaizantes y no menor sin duda la rebeldía manifiesta frente al proyecto autoritario que los monarcas intentaban implantar. El inusitado rigor, «superando la templanza del derecho», con que fueron llevados a cabo la indagación y el castigo de los hallados culpables entonces provocó quejas y protestas formales dirigidas al Papa como garante último de la legitimidad del tribunal. Tensas por muy diversos motivos entonces las relaciones entre los monarcas hispanos y la Santa Sede, vino el asunto inquisitorial a dificultarlas aún más. Auténtico sin duda el alegato de los injustamente perseguidos, aquello no era sino un elemento de fricción transaccional, por cuanto lo que se ventilaba de hecho era quién, el Papa o el monarca, tendría la última palabra a la hora de perseguir y castigar la herejía en los reinos hispanos, resultando beneficiario además de las confiscaciones penales.
Las diversas urgencias con que en los primeros años fueron incoados y sentenciados los procesos debieron dar paso a notorios abusos en cuanto a la indefensión de los acusados y los atropellos de que fueron objetos sus bienes y haciendas. Las protestas formuladas ante la Curia romana, si no la necesidad de ofrecer una imagen más imparcial del Santo Oficio a quienes le reclamaban una mayor equidad, debieron aconsejar a Torquemada, tan pronto se hizo cargo de su organización y gobierno, formular unas normas de actuación propias: «que en los capítulos susodichos se dé alguna forma en la orden del proceder sobre el dicho delito de la herética pravedad». En consecuencia, irían promulgándose de modo sucesivo las llamadas Instrucciones. Una vez quedó comprobado lo insuficiente por apresuradas de las primeras disposiciones, ordenaron los reyes a Torquemada reunir en Sevilla a los inquisidores de los cuatro primeros tribunales instituidos: Sevilla, Córdoba, Ciudad Real y Jaén, junto a un amplio grupo de letrados, pertenecientes a ambos cleros y graduados universitarios todos, para que, manifestando sus opiniones justificadamente, estableciesen un ordenamiento procedimental explícito, así en lo tocante a las causas de fe como al amplio tema de las confiscaciones de los bienes pertenecientes a los herejes condenados, objeto de innumerables disputas y siempre bajo sospecha de abuso inicuo. Se promulgaron así las primeras instrucciones hispalenses el 29 de noviembre de 1484.
El Edicto de Gracia
Las primeras Instrucciones normalizaron la forma de proclamar el tiempo de Gracia de alrededor de un mes, durante el cual, los inquisidores absolverían de sus errores a todos cuantos se presentaran a manifestar haber permanecido en la fe judaica de modo clandestino, a pesar del bautismo recibido. También el modo de formular y recibir las denuncias contra los presuntos integrantes del grupo de los falsos conversos. La función teórica de los inquisidores era, sin duda, la de acabar con la herejía, y en los primeros tiempos, sobre todo con una herejía muy determinada, marcada de modo singular por la apostasía de los judeoconversos bautizados. Importaba castigar, pero no menos procurar la reconciliación del hereje con la Iglesia, de la que voluntariamente se había apartado, tanto si venía de grado ante el tribunal, como si era conducido ante él contra su voluntad a consecuencia de una denuncia. Muy distinto era pecar de rechazar la culpa inherente al pecado sosteniendo la bondad de este. Quien peca, al quebrantar la ley divina positiva, comete indiscutiblemente un delito del que debe ser juzgado en el tribunal competente. Al recibir el sacramento de la Penitencia, luego de manifestar en secreto al confesor sus faltas, éste, usando del poder de perdonar los pecados otorgado a la Iglesia por su fundador, absuelve de la culpa contraída y prescribe como sanción el cumplimiento de una pena de diverso carácter, tasada a veces, para evitar el castigo eterno en la otra vida al que le hace acreedor su transgresión. El pecador queda así reincorporado a la comunión de gracia que, en virtud de la redención obtenida por Cristo, liga a todos los miembros del Cuerpo Místico.
Ahora bien, si la falta cometida atenta en cambio contra el fundamento mismo de la adhesión del fiel a la Iglesia en tanto comunidad de creyentes, por atacar a la fe que íntegramente ha de profesarse, la calidad de ésta ya no es sólo de índole moral. Al caer directamente bajo la explícita condena de la Iglesia, pasa a depender directamente de la instancia penal arbitrada de manera expresa para su enjuiciamiento, competente contra los fieles vivos y los difuntos, aunque estos hubiesen fallecido treinta o cuarenta años antes. Los tribunales de la fe procederían contra aquel miembro de la comunidad, voluntariamente excluido de ella al rechazar algún dogma, sobre todo si lo hace de manera pública sin que importase bajo qué jurisdicción, señorial o regia se hallara su domicilio. Por todo ello, aunque el pecador dejase de participar íntegramente del beneficio de la redención administrado por la Iglesia a través de los sacramentos hasta tanto no recibiese la absolución de su pecado concreto, siempre le estaba abierta la puerta del retorno. El hereje, en cambio, incurría en la pena de excomunión desde momento mismo en que su adhesión al error era voluntaria y consciente.
Delitos y penas
Una pena canónica lo convertía en un proscrito espiritual y social, privado de todos los privilegios a que era acreedor por su bautismo y desligado de la comunidad de los fieles que debían evitarlo formalmente. En consecuencia, aunque la herejía sea considerada un pecado contra la virtud de la religión, no puede el hereje ser absuelto de tal falta por un confesor cualquiera sin dirigirse antes a recibir la absolución de la excomunión en que había incurrido por su herejía. Potestad esta arrancada a los obispos y únicamente atribuida a los inquisidores por delegación directa del papa. De esta forma, el tribunal de la Inquisición no podía entender de otros delitos distintos a los que implicaran un atentado contra la fe. Debido a ello, todo el proceso inquisitorial se orientaba a convencer de su culpa al reo denunciado cuando existían indicios suficientes de haber incurrido en ella, con el fin de reintegrarle al seno de la Iglesia.
Por otro lado, la necesidad de luchar contra tamaño peligro de disolución social y política, reclamaba ejemplaridad en las penas que acompañaban a las absoluciones, otorgadas en proporción al grado de culpabilidad, arrepentimiento o contumacia probados al acusado. La pena máxima quedaba reservada sólo a los obstinados en el error. Aquellos que no admitían su falta cuando ésta les había sido suficientemente demostrada con testigos o caían otra vez en la herejía después de absueltos de tal delito.
Secundando la doctrina expuesta, las Instrucciones de Torquemada disponían procederse, ante todo, a la promulgación del tiempo de gracia en cada distrito. En su transcurso, se recibirían confesiones espontáneas y se admitiría a los herejes a reconciliación con las mínimas penas. Pasado el plazo, se iniciarían los procesos contra quienes hubiesen sido objeto de denuncia, realizada so pena de incurrir, quien ocultare alguna información, en la consideración de encubridor o favorecedor de herejes.
El proceso y sus consecuencias sociales
El proceso fue muy sumario en estos primeros tiempos, tal y como disponía el derecho se hiciera en las causas de fe, por cuanto la enormidad de delito justificaba que el procedimiento no fuera tan minucioso como en otras ocasiones, admitiendo un menor número de testificaciones y tolerando que éstas procedieran de personas menos cualificadas jurídicamente de lo que ordinariamente se requería. Las primeras Instrucciones apenas si se refieren a él en lo que respecta a la precisión de la parte técnica, limitándose a ordenar que en las publicaciones de testimonios que se presentaban al reo para avalar la acusación formulada desapareciera todo vestigio concreto de lugar o tiempo que permitiera identificar al acusador, encareciéndose igualmente fueran siempre ocultados al reo los nombres de sus testigos de cargo. Si se nombraba un abogado defensor éste debía ser advertido de la obligación de abandonar su actuación tan pronto alcanzara la certeza de ser culpable su cliente para no resultar sospechoso de complicidad.
Mucho más que la tortura u otra cosa, era el secreto riguroso en todo lo tocante a la causa lo que caracterizaba a los procesos inquisitoriales; no había audiencias públicas y se llegó a ordenar reducir al mínimo tolerado por el derecho el número de personas presentes en el tribunal para evitar que se filtrase fueran alguna información de cuanto allí se actuaba.
Las leyes civiles y canónicas disponían que los reos convictos, además de recibir penitencias materiales y espirituales, quedasen socialmente tachados e inhábiles, trasmitiendo dicha mácula infamante a sus descendientes y por ello las últimas disposiciones de Torquemada encarecían a los jueces se moderasen con toda prudencia, tanto a la hora de recibir testificaciones como cuando hubiesen de sentenciar ciertas causas que no parecieran suficientemente probadas, por los enormes perjuicios que de la simple penitencia pública inferida a un reo se le derivaban a él y su familia.
Quedaba abierto siempre el camino de la consulta al Consejo de la Suprema y General Inquisición en caso de duda y existía también la obligación de remitir periódicamente el estado de las causas pendientes o ya cerradas, así como de franquear los papeles a los visitadores que de vez en cuando eran enviados a los distintos tribunales.
Desde bien pronto se mandó además conservar con todo cuidado los papeles relativos a la actuación inquisitorial, fuente informativa de primer orden, así para abrir nuevas causas como para perpetuar la infamia que acompañaba a los descendientes de condenados o certificar al contrario de la limpieza de linaje de aquellos cuyos nombres no apareciesen mezclados con causa alguna de herejía.
Disponían finalmente estas primeras ordenanzas acerca de cómo habían de tratarse las cuestiones económicas. Unas eran las originadas por los secuestros de bienes, administrados desde el tribunal por los receptores para atender a los gastos ocasionados por el reo mientras permanecía encarcelado en tanto se resolvía su causa. Otras las derivadas de las definitivas sentencias de pérdida y confiscación de bienes, pertenecientes al fisco real luego de liquidarlos en pública subasta el juez de bienes confiscados.
En lo que toca a las penas sentenciadas, hechas públicas cada cierto tiempo en el transcurso de un Auto de fe para vergüenza de sus destinatarios, estas iban desde la muerte en la hoguera o la cárcel perpetua de los primeros tiempos, mudada a mediados del siglo xvi en el remo en las galeras reales, a los azotes, las multas o el destierro.
Las Instrucciones del Inquisidor General Fernando de Valdés
Las Instrucciones de Torquemada y sus sucesores estuvieron plenamente vigentes hasta 1561, año en que Fernando de Valdés (1547-1566) ordenó la publicación de un pequeño código sistemático de normas tocantes sobre todo al desarrollo del proceso, que configuraría la definitiva imagen de la Inquisición Española.
Toda causa se iniciaba con una testificación o denuncia. Recibida en su caso durante la visita por el inquisidor que la realizaba, reintegrado éste al tribunal, leída el acta, formulaba el fiscal su demanda y si se consideraba que lo expuesto en aquella constituía materia de delito, se dictaba auto de prisión, ejecutada por el alguacil acompañado por el notario de secuestros. Este levantaba acta de cuantos bienes se hallaban en posesión del reo, así como de los que se vendían o del dinero en metálico que se tomaba para atender a su transporte y gastos de mantenimiento en la cárcel secreta. Al llegar a ella el acusado era entregado al alcaide, después de haber sido privado de cuanto pudiera facilitarle la huida, armas, dinero o joyas, quedando incomunicado en su celda. Sin que se le presumiera en absoluto la inocencia, el acusado, por el hecho de haber llegado hasta el tribunal y a la vista de los indicios puestos de manifiesto, quedaba convertido en un reo que habría de superar los cargos derivados de las sospechas de culpabilidad que sobre él pesaban. Al poco tiempo era conducido a la primera audiencia, en cuyo transcurso era sometido por los inquisidores a un minucioso interrogatorio. Se informaban así de la condición social del reo, de sus circunstancias familiares, de si tenía antecesores o parientes próximos que hubiesen sido condenados por el Santo Oficio, de su instrucción en la doctrina y conocimiento de las oraciones principales, de si había salido del reino o realizado estudios, dentro o fuera de él, de si presumía la causa por la que había sido conducido allí, etc. En muchos casos estas manifestaciones contenían una singular historia de vida sumamente interesante por sus detalles acerca de la sociedad del tiempo en que eran formuladas.
En los primeros días de prisión el acusado era escuchado cuantas veces lo solicitaba y finalmente se le amonestaba por tres veces a que dijese la verdad declarándose culpable. El fiscal, mediante el testimonio de la denuncia recibida y las confesiones que hubiera podido realizar el reo en las audiencias, presentaba el escrito de acusación en el que recomendaba fuese torturado para obtener de él un testimonio cierto.
En este momento recibía el encausado un abogado encargado de asesorarle en su defensa y, si era menor de veinticinco años, un curador que le representaba. Cuando el fiscal había logrado la ratificación de los testigos «de tachas» procedía a la publicación de sus testimonios de forma anónima, elevando a definitivas sus conclusiones de acusación. El reo había de responder a ellas, con la ayuda de su abogado, aunque siempre en presencia del juez pudiendo reclamar para su descargo la declaración de testigos «de abono», cabiéndole además procurar invalidar los testimonios contrarios que lograba identificar alegando inspirarlos la enemistad.
Cada vez que concluía la audiencia, el fiscal releía las actuaciones, con el fin de mantenerse informado y poder ratificar su acusación. Finalmente se reunían los jueces con el ordinario, representante del obispo, y los calificadores adscritos al tribunal, que sólo tenían voto deliberativo, y se examinaba cuál de las partes, fiscal o reo, había probado mejor sus alegaciones. Si la inocencia del acusado quedaba plenamente probada se le absolvía, si confesaba, se le admitía a reconciliación y se le señalaba pena adecuada, pero si la culpabilidad no parecía suficientemente probada por el fiscal, ni tampoco la inocencia por los descargos presentados, o bien se le hacía abjurar de levi o vehementi sospecha de herejía, o se admitía que invocara un número suficiente de testigos cualificados que avalasen su inocencia mediante la compurgación, o se le sometía a cuestión de tormento como medio más seguro de confirmar sus confesiones. Era éste un procedimiento judicial ordinario, regulado por el derecho, que debía ser administrado con prudencia y mesura, contando siempre además con el acuerdo del obispo o su representante nombrado ante el tribunal.
La sentencia de tormento debía ser unánimemente decretada por los jueces y sólo cuando el testimonio posterior a su aplicación coincidía con la declaración hecha en ella se consideraba que había probanza suficiente. La falacia jurídica se ocultaba, sin embargo, en que, aunque el derecho no autorizaba más que una sola sesión de tormento, cabía reiterarlo con la argucia de suspenderlo sin término fijo cada vez y este temor influiría sin duda en las sucesivas declaraciones del acusado. Los fallos de los tribunales locales podían ser apelados a la Suprema, y los jueces con alguna tacha, recusados.
Si el reo abandonaba finalmente las cárceles tras de su sentencia de penitencia o absolución, había de prestar juramento de guardar secreto de todo cuanto había visto o le hubiere sucedido, lo mismo que se le prohibía actuar de intermediario para con los familiares o amigos de los presos que permanecían en la cárcel.
El resultado habitual de la mayoría de los procesos solía ser la demostración de la culpabilidad del encartado, lo cual daba ocasión a una manifestación exaltatoria de la fe finalmente victoriosa sobre la herejía que tenía lugar en los autos públicos de fe, regulados en los últimos artículos de las Instruciones de Valdés. Venía después lo tocante a proseguir la causa si el reo fallecía en su transcurso y los procedimientos contra la memoria y fama de quienes, luego de muertos, constase positivamente haber sido herejes. Se concluía con lo relativo a la perpetuación del efecto penal disuasorio perseguido por todo lo expuesto: la conservación en las respectivas iglesias parroquiales de los sambenitos o hábitos de penitencia impuestos a los vecinos de cada pueblo, transformados en inscripciones que, a los ojos de los fieles asistentes al culto, perpetuarían la infamia adquirida por las familias de los condenados y penitenciados.
Igual que había hecho Torquemada, la reorganización de la Inquisición hispana promovida por Valdés, su decidida centralización y sometimiento al control del Consejo de la Suprema, precisaron de toda una serie de disposiciones que complementaron el cuidado con que fueron elaboradas las Instrucciones en el aspecto procesal.
La Hacienda y con ella todas las cuestiones económicas que atañían a cada tribunal, quedaron estrechamente vinculadas a la directa supervisión de los inquisidores propios, terminando con la relativa independencia de que habían disfrutado hasta entonces los receptores y escribanos de secuestros. De este modo, los gastos e ingresos quedaron escrupulosamente regularizados e intervenidos. La anexión desde 1559, a cada tribunal del Santo Oficio, de las rentas de una canonjía en cada uno de los cabildos colegiales o catedrales existentes en su respectivo distrito, vino a resolver por fin, de forma duradera, los problemas financieros de la institución. Se hacía frente con ello al permanente déficit en que era habitual se movieran hasta entonces las finanzas de los distintos tribunales dependientes del fisco regio, casi siempre en dificultades.
Los archivos inquisitoriales
En 1570, los archivos inquisitoriales recibieron su definitiva norma de organización uniforme a partir de una orden dictada por el cardenal Espinosa, sucesor de Valdés, lo que facilitaría mucho su consulta. A partir de entonces cada archivo de Inquisición dispondría de un conjunto uniforme de series documentales donde se reunirían los papeles tocantes a sus distintas esferas de la actuación. En primer lugar, la legislación, luego lo referido al personal, las testificaciones, los procesos, ordenados por sentencias, las cartas recibidas de la Suprema con el copiador de respuestas, las visitas de cárceles y los presos de ellas, los autos de fe y la gestión de los bienes secuestrados o confiscados, la memoria individualizada de las sentencias pronunciadas, los expedientes de limpieza de sangre tramitados y los litigios de familiares y comisarios.
¿Cómo actuaba el Santo Oficio?
Durante los siglos xv y xvi la información de base que servía para iniciar los procesos de fe fue recogida directamente por los inquisidores en sus visitas periódicas a los distintos partidos en que se dividían sus respectivos distritos.
La continuidad del funcionamiento del Santo Oficio se lograba mediante estas visitas a una sección del distrito que, de manera periódica, estaba obligado a girar uno de los inquisidores de cada tribunal, en tanto permanecían los demás solventando los casos pendientes en la cabeza del mismo. La visita servía para proclamar el edicto de fe en las iglesias de los pueblos más importantes, donde permanecía unos días el inquisidor recibiendo testificaciones, solventando además directamente aquellos casos de menor importancia no merecedores, a su juicio, de un proceso formal en el tribunal. Tales visitas fueron hasta principios del siglo xvii un medio de información directa y de actuación judicial rápida, que conservaron todavía algunas de las ventajas del primitivo sistema inquisitorial de los tribunales itinerantes. Luego, las dificultades sobrevenidas tras la depresión en que fue entonces sumiéndose la economía desaconsejaron seguir realizándolas, toda vez que la dificultad de multar a los delincuentes menores las habría tornado demasiado gravosas. Se burocratizaron los tribunales, inmóviles los jueces en su sede, mientras se afianzaba en las ciudades y pueblos del distrito una red de familiares y comisarios, laicos y eclesiásticos, quienes, prevalidos del prestigio temible de la institución, además de anunciar cada año el edicto de fe, realizarían para el tribunal cuantos trámites, de carácter informativo o administrativo, precisase este.
Los auxiliares de los Inquisidores, Comisarios y Familiares
Tras cesar la primera ofensiva anticonversa y antes de que se produjera la siguiente al mediar el siglo xvii, el control del Santo Oficio sobre la mentalidad popular dependió de la eficacia con que pudo vigilarse a las personas en distintos ámbitos, involucrando al efecto, en cada rincón del reino, a los más destacados miembros de la sociedad rural o urbana. Raro era que el más acaudalado labrador de cada pueblo no dispusiera él mismo o alguno de sus parientes más allegados de una familiatura o una vara de alguacil, adquiridas en metálico. La apetencia con que tales cargos auxiliares del tribunal eran buscados da idea del indudable refuerzo que para el propio poder supondrían, acreedores como eran, no sólo del respeto que imponía ostentar la venera inquisitorial, sino también de la posibilidad de llevar armas y de acogerse en algunas ocasiones al privilegiado fuero eclesiástico. Obtenía a cambio la Inquisición un auténtico servicio de información y apoyo, no por gratuito menos eficaz, cuyos componentes, amparados en el oscuro prestigio de la institución, provocarían con frecuencia el recelo de las autoridades civiles. Mientras tanto, un buen número de clérigos fueron nombrados comisarios o notarios al servicio de la Inquisición, ejerciendo, junto con la ocasional jurisdicción delegada, el control de los familiares y alguaciles que les estaban encomendados. Gracias a estas dos maniobras de atracción de los dos sectores sociales más influyentes, entre los que no hay que olvidar la presencia esporádica de algunos nobles, el enraizamiento y pervivencia del Santo Oficio adquirieron el éxito y vigor que luego experimentarían quienes durante años hubieron de luchar contra él, incluso desde privilegiadas posiciones de poder.

Paco Auñón
Director y presentador del programa Hoy por Hoy Cuenca. Periodista y locutor conquense que ha desarrollado...






